Christian Editing Publishing House
CATÁLOGO 2013
¡Las mejores narraciones del año!
El susto maravilloso y otros relatos sorprendentes
Premio Relato Cristiano
ISBN: 978-1-938310-12-6
Encuadernación: Rústica (softcover). 10,8 x 17 cm.
Páginas: 224
Cantidad por caja: 120
Categorías: Literatura / Testimonio.
Precio de lista: US $4.99
El susto maravilloso, por Álvaro Pandiani, Uruguay.
El retrato de Paolo Rossi, por Ramón Morales Vargas, Panamá.
El secuestro de Hoch, por Heber González Herrera, México.
Un hijo nuevo, por Esmeralda I. Matos Zayas, República Dominicana.
La habitación, por Nuria J. Gómez Arnáiz, México.
Con agrado presentamos al lector esta extraordinaria colección de narraciones, nacida de la segunda convocatoria al concurso literario internacional Premio Relato Cristiano.
Premio Relato Cristiano
Convencidos de que la literatura es un excelente medio para comunicar los valores cristianos, bíblicos y del evangelio de Jesús, editorial Christian Editing convoca anualmente al Premio Relato Cristiano, que también tiene como objetivos la promoción de nuevos escritores cristianos de lengua castellana y el desarrollo del testimonio y la narrativa de ficción como géneros literarios evangelísticos.
VENTAS:
Adquiéralo en su librería favorita o pídalo a su librero o distribuidor.
VENTAS MAYORISTAS:
Ventas@ChristianEditing.com
Premio Relato Cristiano 2012
FRAGMENTOS
El susto maravilloso, por Álvaro Pandiani, Uruguay.
El retrato de Paolo Rossi, por Ramón Morales Vargas, Panamá.
El secuestro de Hoch, por Heber González Herrera, México.
Un hijo nuevo, por Esmeralda I. Matos Zayas, República Dominicana.
La habitación, por Nuria J. Gómez Arnáiz, México.
El susto maravilloso
Por Álvaro Pandiani
Álvaro Pandiani Figallo. Montevideo, 1965. Pastor evangélico, médico y docente universitario. Imparte charlas en colegios, centros comunales y culturales de Montevideo y otras ciudades del Uruguay sobre alcoholismo, drogadicción, aborto, sexualidad, etc. Columnista. Autor de varios libros, entre ellos Cielo de hierro, tierra de bronce, Editorial ACUPS, Montevideo, 1998; Sentires, Editorial ACUPS, Montevideo, 2000; El plan oculto, Editorial Fin de Siglo, 2005; La revelación, Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 2006; Columnas de humo (Premio Grupo Nelson 2008), Editorial Grupo Nelson, Nashville, TN, 2009; Autógrafo sagrado, Editorial Grupo Nelson, Nashville, TN, 2011. Durante cuarenta días (Premio Relato Cristiano 2011), Editorial Christian Editing, Miami, FL, 2011.
El susto maravilloso
FRAGMENTO
Llegué corriendo a casa aquella tarde. Mi Dios, cómo jadeaba; ya no soy joven, y los años han ido dejando su huella en mi cuerpo. “Cosas que no son enfermedades”, decía el médico levantando las manos con las palmas hacia arriba; simplemente, es ponerse viejo. Qué triste, viejo a los cuarenta. O tal vez sea que ya no corro como cuando era joven. Sí, reconozco que la vida cómoda en la ciudad me ha ablandado. Cuando era joven iba con mis amigos al campo; paseábamos, jugábamos, corríamos, hasta colaborábamos en tareas propias de los campesinos, quienes nos miraban sin entender. Les explicábamos que lo hacíamos por un sentimiento fraternal, porque todos somos hermanos en la adversidad, y esas cosas; ellos agradecían y elogiaban nuestra disposición. Pero hasta el día de hoy estoy seguro de cuáles serían sus comentarios; se mirarían significativamente, sacudiendo la cabeza, y dirían: “jóvenes, ¡y de ciudad, para peor!”
dejando su huella en mi cuerpo. “Cosas que no son enfermedades”, decía el médico levantando las manos con las palmas hacia arriba; simplemente, es ponerse viejo. Qué triste, viejo a los cuarenta. O tal vez sea que ya no corro como cuando era joven. Sí, reconozco que la vida cómoda en la ciudad me ha ablandado. Cuando era joven iba con mis amigos al campo; paseábamos, jugábamos, corríamos, hasta colaborábamos en tareas propias de los campesinos, quienes nos miraban sin entender. Les explicábamos que lo hacíamos por un sentimiento fraternal, porque todos somos hermanos en la adversidad, y esas cosas; ellos agradecían y elogiaban nuestra disposición. Pero hasta el día de hoy estoy seguro de cuáles serían sus comentarios; se mirarían significativamente, sacudiendo la cabeza, y dirían: “jóvenes, ¡y de ciudad, para peor!”
Sí, es verdad, siempre viví en la ciudad; y no en cualquier ciudad, en la capital del país. Hablo tres idiomas, he viajado mucho, y tengo tratos comerciales con personas de varias nacionalidades; pero ya no corro. Créanme, mientras jadeaba, mi espalda apretada contra la puerta de calle bien trancada, pensé todo esto; y pensé: cuánto hace que no corro. Pero si hasta siendo un muchacho de diecisiete años pasé un verano completo en las montañas, con los rebeldes. No, no piensen que asesiné a nadie; ni siquiera era un revolucionario, pero a esa edad uno busca un ideal. Un primo mío se había unido a los rebeldes el año anterior, y ese verano me convenció de ir con él. Pero a los tres meses un ataque a un puesto militar salió mal, mi primo cayó en manos de los soldados, y ellos lo mataron de un modo horrible. Yo vi todo, escondido tras unos arbustos; quise ayudarlo, pero los otros rebeldes me lo impidieron, me taparon la boca, no pude ni siquiera gritar. Entonces volví a casa. Corrí tanto para llegar a mi hogar, y mi padre me recibió, y lloré en brazos de mi madre; sus memorias sean benditas. Ya nunca más supe de los rebeldes, ni ellos vinieron a reclamarme nada. Han pasado más de veinte años, y ellos aún siguen su lucha; pero no han conseguido nada, ni creo que lo consigan. Son tiempos duros. No sólo quienes toman las armas terminan mal; también aquellos que pretenden revolucionar los corazones con un mensaje de paz acaban muertos. Sí, yo vi cosas horribles, y también cosas maravillosas; esos últimos días habían abundando eventos de los dos tipos.
Pero esa tarde lo que vi en una calle de la ciudad, no muy lejos de casa, me asustó de verdad. Corrí, corrí espantado, incrédulo, aterrado, hasta llegar a casa; llegué, tranqué y me apoyé contra la puerta. Me llevó mucho rato calmarme, serenar mi respiración, encontrar otra vez aire para meter en mis pulmones. Es que hace tanto que no corro; solo atiendo mi negocio, en mi propia casa, y una vez a la semana camino apenas dos calles para ir al servicio religioso. Sí, ya sé, no me miren así; además, estoy gordo. ¿Y qué quieren? Soy un viejo de cuarenta años.
Cuando me calmé, abrí los ojos; la sala estaba en penumbra. Anochecía. La escasa luz del ocaso entraba, tenue, por la ventana. La ventana junto a la puerta de calle. Ay Dios, los postigos de madera estaban abiertos y la cortina se agitaba suavemente con la brisa de la tarde. Supe que debía cerrar esos postigos, trancarlos, pero no me animé. Tres escalones abajo, más allá del jardín cercado de piedras blanqueadas con cal, de ese jardín en el que me ocupaba por las mañanas, lleno de hermosas flores en esa primavera única, más allá estaba la calle. ¿Y si eso que había visto justo pasaba por allí? ¿Y si me veía? ¿Y si pretendía entrar en mi casa? Me alejé de la ventana, me sumergí en la oscuridad de mi casa; no encendí ninguna luz, no me preparé comida, ni siquiera bebí agua. Sólo me senté en una silla al fondo de la sala, temblando, esperando; tratando de convencerme de que no había visto lo que había visto, aunque lo vi, sobresaltado, y lo volví a mirar, horrorizado, y lo escruté detenidamente, al borde del pánico y sintiendo que mis ojos echaban a volar fuera de sus órbitas. Gracias a Dios, muchas gracias sean dadas a Dios, él no me vio. ¿Y qué si mi familia hubiera estado allí esa tarde? No quiero ni pensarlo. Otra vez debo agradecer a Dios, porque hacía ya cinco días los había enviado lejos, a la costa. “Ana”, le había dicho a mi esposa, “tienes que irte. Vete a nuestra casa en la playa. Llévate a Miriam, a Claudia y al pequeño Nico. No, no discutas; ya sabes lo que ocurre cuando llegan los días de nuestra fiesta nacional. Hay tumultos, revueltas, y los soldados restablecen el orden apaleando a todos por igual; no se fijan en mujeres y niños”.
Y se habían ido.
Y se perdieron la fiesta nacional; hubo tumultos, sí, ustedes recordarán, pero nadie fue apaleado. Sin embargo yo estaba agradecido, pues la tarde de ese día se libraron de algo más escalofriante que una carga de soldados, sus botas resonando en el pavimento y los bastones golpeando.
Se libraron de verlo a él.
No sé cómo me libré yo de ser visto, pese a que quedé paralizado, y demoré en diluirme entre la muchedumbre, en esconderme, mientras lo miraba y lo miraba para convencerme de lo imposible. Él caminaba despacio, deteniéndose a cada momento, pero no mostraba impedimento físico alguno; es que paraba a cada instante para observar con ojos ávidos de curiosidad cada persona, cada niño, los puestos del mercado, las palomas, los árboles –los pocos que quedan–, e incluso, durante el poco rato que lo observé lo vi detenerse a escuchar el repentino canto de una bandada de golondrinas; y así quedó, contemplando el resplandeciente cielo azul de la tarde, y el sol, como cosas perdidas y a medias recordadas. Iba vestido de ropas viejas y raídas, parecía un pordiosero, pero su piel lucía limpia y su rostro lleno de vigor, lleno de salud.
No cabía duda, era mi tío José.
CONTINÚA
El retrato de Paolo Rossi
Por Ramón Morales Vargas
Ramón Morales Vargas nació en Ocú, provincia de Herrera, uno de los pueblos más folklóricos de Panamá. Con una formación actoral y musical, optó por escribir libretos de teatro infantil y experimental para sus propios montajes. Profesionalmente también se ha dedicado a hacer libretos dramáticos para televisión. Es misionero cristiano del Centro de Teoterapia Integral, y restaura familias e individuos en el pequeño pueblo de Penonomé, en Panamá.
El retrato de Paolo Rossi
FRAGMENTO
Penonomé es una pequeña ciudad que a veces le duele perder la candidez de pueblo, pero cuando  es campirana, salta alto hasta que le duelen los talones y se sienta en la banqueta, simulando así su derrota, y comiendo helado hasta mancharse los cachetes, mientras dice:
es campirana, salta alto hasta que le duelen los talones y se sienta en la banqueta, simulando así su derrota, y comiendo helado hasta mancharse los cachetes, mientras dice:
“No me duelen los pies, y me gusta más ser como mi abuelito”.
Martín González caminaba por el Casco Antiguo de Penonomé. Miraba las calles, escaso de gestos e intenciones. Vio a un anciano asomado en una puerta abierta, pero cortada por la mitad. La parte inferior estaba cerrada y lo cubría de la cintura para abajo. Al ver eso, volvió a transformar su rostro en una sonrisa que le resultaba algo extraña, porque con los años había perdido fuerzas. Sí, a pesar de que cada vez reía menos, al ver al viejito asomado, y sin que se viera la parte inferior de su cuerpo, recordó aquel chiste de los abuelos:
“En Penonomé, los abogados cortan la puerta por la mitad, para asomarse con el saco puesto y que no se den cuenta que andan en calzoncillos”.
Y recordó a su papá (viejo y con un cigarrillo), contando ese chiste cada semana, y a él (niño y con la cabeza en la mano) riendo, con algo de compasión por la mala memoria de su progenitor.
Tras deambular por las calles del barrio viejo, se detuvo en una tienda y compró bebida de uva y galletas de pasas. Se sentó fuera de la tienda y entre jugo y galletas se puso a pensar. O más bien, tras mirar las circunstancias de ese pedacito de Penonomé, comenzó a tejer situaciones…
…fuera de la tienda hay un árbol… bajo el árbol una banca, frente a la banca y el árbol, desafiando al árbol y la banca, una casa… frente a la tienda hay una casa, y en medio: un árbol, una banca.
…fuera de la tienda hay un árbol, una banca, una casa, un hombre meditando con jugo y galletas de pasas. Y alrededor de todo eso, pensamientos de niño, entre las sienes de un adulto.
Martín González pensó: “qué casa tan hermosa y grande”. Porque era verdad, frente a la tienda, el árbol y la banca, la casa a la vista era hermosa y muy grande. Pero creó imposibles:
“Mi casa se parece a esa”.
Sí, se parecía en que también tenía una tienda al frente. Pero era todo y nada más. Su casa ni siquiera era una casa, era un pequeño apartamento, y la tienda no era tan folklórica y amena; más bien era un caluroso agujero de sodas caras y panes duros.
Pero a veces (ya no tanto) percibía un ronroneo en su alma, y entendía que era el aliento de los sueños.
Martín González, sabor a uva y pasas, descanso de brisa vespertina y banca, adormecimiento de derrotas y escepticismo, tenía una sensación extraña. Trataba de oler hacia dentro, para percibir la fragancia del adiós, que era un ramo de rosas muertas en su corazón.
Decidió ir a casa a resolver lo que entendió fuera de ella. Se levantó de la banca, a ver si era taxativo e irrevocable en la idea que acariciaba su cabello.
Y es que Martín González pensaba ir a casa, tomarse un café y suicidarse.
El caso es que, como aquel cinéfilo indeciso que en un multicines mira afiches de otras películas para entusiasmarse con otra cinta, así Martín exprimía imágenes con sus ojos, intentando ver alguna razón para no acabar con su vida.
Pero todo era tan igual a siempre y la monotonía le hacía porras aburridas, así que él no desistió de su idea.
Fue a casa y le temblaron un poco las rodillas. Miró la soga que había comprado la tarde anterior y lamentó que desde ese entonces nada le impedía “apagar el foco”.
Apuró el último traguito de café, se lavó los dientes y metió su cabeza en el lazo, tembló más fuerte y con tristeza profunda se lanzó al vacío. Se arrepintió muy tarde, cuando la falta de aire le dolía en la inteligencia.
Pero ya no podía hacer nada más; asumió que todo quedaba en manos de la muerte. Se despidió angustiado, pero su mente cantaba incontrolablemente:
No me gusta la vida
No me gustó que me metieran en ella
No lo supe, no lo decidí
Jamás lo hubiera considerado
No, no me gusta la vida
No, jamás lo hubiera pensado.
CONTINÚA
El secuestro de Hoch
Por Heber González Herrera
Heber González Herrera nació en el seno de una familia cristiana, hijo de padres pastores; se graduó en Administración y Ciencias Sociales, profesión que ejerció hasta que Dios lo llamó a su servicio. Siendo un adolescente se separó de lo que él llamaba “la fe de sus padres”, por falta de convicción, viviendo una vida atea y totalmente secular, hasta que al atravesar por un momento de crisis Jesucristo lo salvó. Desde entonces se dedica a pregonar la existencia de Dios, y a Jesucristo como la única esperanza de salvación para un mundo perdido. Actualmente trabaja en el ministerio Buenas Nuevas, en su ciudad natal Tampico, Tamaulipas, México.
El secuestro de Hoch
FRAGMENTO
Son cerca de las 5 pm cuando abandono la oficina, después de una larga jornada de trabajo. Es una tarde calurosa y soleada. Fuera del edificio camino por el estacionamiento en dirección a mi auto; todo parece transcurrir como de costumbre, tedioso y aburrido. Por fin llego al carro y enseguida lo abordo. Unos instantes después de permanecer dentro me quejo del terrible calor que se siente. Resignado, pronto me habitúo, porque quiero marcharme pronto a casa.
todo parece transcurrir como de costumbre, tedioso y aburrido. Por fin llego al carro y enseguida lo abordo. Unos instantes después de permanecer dentro me quejo del terrible calor que se siente. Resignado, pronto me habitúo, porque quiero marcharme pronto a casa.
Aunque parece gustarme mi trabajo este se ha vuelto un fiasco; siento que la rutina me está matando y necesito que algo suceda pronto que le dé sentido o al menos un poco de emoción a mi vida.
Después de algunos minutos de estar conduciendo, llego a casa y estaciono el coche en la vuelta acostumbrada. Esta tarde me siento más cansado de lo normal, las temperaturas de más de 40 grados en pleno mes de mayo mantienen ardiendo la ciudad. Entro al departamento y me percato que mi roomate Mezaj no está. Decido entonces descansar un momento y me siento en el pequeño sofá rojo de la sala, pero antes me aproximo a tomar el periódico que se encuentra sobre el librero; los titulares en mayúscula hacen alarde de la trágica noticia “Ola de ejecuciones sacuden la ciudad”, haciendo alusión a los acontecimientos que se han desatado por los últimos días en la zona, como muertes y secuestros a consecuencia de la guerra entre los grupos delictivos del narcotráfico, o carteles como usualmente les nombran. En los gráficos de la noticia se observan las escenas de un tiroteo acontecido en pleno día en el sector más concurrido de la ciudad; en una de las fotos dos cuerpos desangrados tendidos sobre el pavimento yacen sin vida. Son dos jóvenes de no más de 30 años identificados como miembros de las bandas del narco que cayeron en combate contra sus rivales.
Mi mente vuela pensando en el motivo que los orilla a enlistarse a estos grupos delictivos y entregar sus vidas a una causa que parece tan reprobable y que acarrea el odio y el desprecio de la gran mayoría de la sociedad.
La nota también hace alusión a los inocentes que han muerto; las cifras hablan de miles de muertos y desaparecidos en secuestros en todo el territorio nacional y hay quien se atreve a afirmar que esta contienda entre carteles ha cobrado más vidas que la guerra en Afganistán. ¿Quién sabe en qué acabará esto? Pienso que además parece algo que también sucede muy lejos de mí. Los periódicos y noticieros hablan de enfrentamientos y muertos todos los días, pero yo nunca he visto nada. ¡Qué suerte tengo!
Me siento exhausto, es entonces que decido retirarme a mi recamara, me olvido por el momento del calor y me acuesto sobre la cama, y en segundos me quedo dormido. Algo que suena inusual en mí, por esa ausencia de paz en mi corazón que me atormenta y me tiene como hundido en la angustiante sensación de que dormir de día es como dejar ir la vida, aun cuando no tenga nada mejor que hacer. Es una intranquilidad de sentirse perdido en la vida, que atormenta. Es como si de pronto te das cuenta que el reloj de la vida avanza más rápido, sabes que el tiempo se está terminando y ves que no has logrado encontrar eso que tanto has buscado y peor, que lo único que has conseguido es perder tu tiempo. Has intentando y probado muchas cosas pero parece que no hay nada en el mundo que pueda saciar esa sed que tu alma reclama, eso que has oído decir que le llaman “plenitud”.
En fin, todos mis intentos de filosofar al respecto terminan en frustración al quedar siempre como al principio, sin respuestas.
Horas más tarde despierto bañado en sudor, salgo de la habitación y me dirijo a la sala a ver el reloj, son las 7 de la noche, y me pregunto cómo fue que dormí tanto. Vaya que estaba exhausto. Decido darme un baño para terminar de despertar. Mientras el agua fría cae sobre mi cuerpo, esta termina por conectar mis sentidos ayudándome a volver en sí, cuando una especie de incertidumbre se asoma desde algún lugar en mi interior que me deja intranquilo. Al no dar con el presentimiento, decido no prestar más atención y no preocuparme por algo que no puedo explicar.
El tiempo transcurre hasta dar las 10 de la noche, he quedado de asistir a la reunión que un viejo grupo de amigos organizó; veo que Mezaj no llega, él algunas veces se entretiene entre su escuela y su trabajo, entonces decido no esperarlo y me apresuro a terminar de prepararme para la fiesta, y me marcho.
En minutos arribo al lugar previsto. A la entrada del lugar me encuentro con Rodrigo, un viejo amigo.
Después de saludarnos, entramos juntos a la reunión, y este me advierte que nos encontramos en casa de Leticia, una ex compañera de Rodrigo de la Universidad que recién se ha mudado a la ciudad, y le han preparado una fiesta de bienvenida.
Le pregunto por algunos amigos que no observo en el lugar:
—¿Y los demás, a qué hora llegarán?
—Esta tarde llamé a Tenoch y a Marco, ellos dicen que vendrán más tarde —responde Rodrigo.
—Está bien —asumo al momento que entramos al departamento.
Cuando entramos enseguida me saludo con Leticia y esta a su vez me presenta con otras personas que se encuentran en el lugar. Tomo una bebida mientras a la vez intento involucrarme en la conversación que llevan, de temas como el rock, cine alternativo y de otras cosas sin sentido, mientras a la vez todos echamos relajo y miramos futbol.
Mis amigos Tenoch y Marco se reportan avisando que no llegarán por algún motivo.
Las horas transcurren hasta que dan las 12 de la noche. En contraste con el ambiente de fiesta y la euforia del futbol, en el televisor el partido se interrumpe para pronunciar la excepcional frase “Es La hora del Ángelus, es el momento de la oración”. Todos en el lugar quedamos en el instante quietos, prestando atención a la reflexión y escuchando el Avemaría que lo acompaña de fondo. Mientras tanto pienso que también es la hora de Drácula y de toda especie de ente o personaje maligno que sobrevive en el medio de la noche.
¡Qué miedo!, exclamé en mis pensamiento, y es entonces que decido marcharme.
No es que tenga miedo a esos personajes irreales, la verdad es que siempre he sido muy escéptico con los cuentos de terror, lo espiritual y lo sobrenatural; también me cuesta trabajo creer en Dios, siempre he creído que es un invento mitológico de la religión universal para acaparar la atención y atraer adeptos. Yo pienso que todo esto no son más que fantasías que no van conmigo, lo que me repito a menudo cuando mi mente intenta pensar en alguna posibilidad al respecto.
Aunque yo provengo de un hogar cristiano y mi padre además es un pastor, con el tiempo y el alejamiento del hogar, he dejado de creer en Dios. Es más no sé si alguna vez creí en Él; y si fue así, la verdad es que yo no he comprobado nada. Ahora sí que, como dice el dicho, hasta no ver, no creer. Siempre todo lo vi como una religión que no me podía llenar.
En fin, me despido de los amigos con la excusa de que me ha ganado el sueño, abordo mi automóvil y abandono el lugar.
CONTINÚA
Un hijo nuevo
Por Esmeralda I. Matos Zayas
Premio Especial “Biblia del Pescador”, otorgado por el ministerio Sociedad Misionera Global.
Esmeralda Matos es dominicana. Al ser rescatada por Jesucristo, pasó de escribir literatura ocultista y de terror a utilizar el don de la escritura para la gloria de Dios. Publica un blog de temas cristianos con pequeñas reflexiones y relatos brevísimos.
Un hijo nuevo
FRAGMENTO
I
Tan pronto Jefferson descendió del auto, el taxista aceleró dejando un rastro de humo gris que no  tardó en disiparse con la brisa veraniega. Se ajustó la mochila al hombro, usó la mano libre para improvisar una visera y luego se tomó unos segundos para observar lo que sería su nuevo hogar. Formaba parte de una hilera de casas de madera a ambos lados de la calle Jesús Maestro. Todas parecían sacadas del mismo molde: dos niveles, garaje, ventanas con mecanismo de guillotina y ático. Estaba pintada de un tenue color azul y el césped poseía una tonalidad verde vibrante.
tardó en disiparse con la brisa veraniega. Se ajustó la mochila al hombro, usó la mano libre para improvisar una visera y luego se tomó unos segundos para observar lo que sería su nuevo hogar. Formaba parte de una hilera de casas de madera a ambos lados de la calle Jesús Maestro. Todas parecían sacadas del mismo molde: dos niveles, garaje, ventanas con mecanismo de guillotina y ático. Estaba pintada de un tenue color azul y el césped poseía una tonalidad verde vibrante.
Llegó hasta la cerca en dos trancos y escuchó el chirrido de la puerta principal entretanto cerraba el portoncito. Al girarse, ya lo esperaban en el pórtico sus nuevos padres de acogida. Jonathan Díaz era justo como le había visto en la foto del expediente que le entregó la señora Morís de servicios sociales. Era un hombre que debía rondar aproximadamente los cuarenta años, un poco calvo, de rostro amable (todos siempre tenían una cara amigable) y estatura notoria. Debía de llevarle unas cuantas pulgadas, y él ya se consideraba alto. Audrey, su esposa, y de la cual no había visto fotografías, era una mujer de altura media y aparentaba ser unos años más joven. Jamás pudo concretar una entrevista con los señores Díaz antes de mudarse debido a ciertos obstáculos para establecer una cita; sin embargo, no consideraba que fuera necesario, le daba lo mismo quiénes fueran o creyeran ser.
—Es un placer tenerte con nosotros, Jefferson —dijo el señor Díaz mientras caminaba hacia él—. Déjame ayudarte con tus cosas, te…
—No se moleste —le interrumpió, asiéndose la mochila con ambas manos—, no pesa tanto.
Jonathan dio un paso hacia atrás y curvó los labios en una pequeña sonrisa.
—Por supuesto. Ven, te presentaré a mi esposa.
—Audrey, cariño, este es Jefferson.
—Me han hablado mucho de ti, jovencito —dijo con entusiasmo.
Cuando la señora Díaz recibió una sacudida de hombros a modo de saludo por parte de Jefferson, y nada más, le flaqueó la sonrisa y miró de soslayo a Jonathan antes de regresar su atención al nuevo integrante de la familia.
—Debes de estar cansado —continuó—, ¿quieres que te muestre tu habitación ahora?
—Sí, gracias —respondió.
La casa era justo lo que Jefferson esperaba: pulcra, bien decorada, con varias fotos en los estantes y repisas, además de uno que otro detalle por aquí y por allá que la hacía sumamente acogedora. Reinaba un fuerte olor a lavanda que supuso se debía a algún tipo de limpiador. Decidió que no le gustaba el aroma.
—Por aquí se va a la cocina —dijo Audrey, señalando hacia una puerta abatible de dos hojas como las que se ven en los bares al estilo del viejo oeste—. Y por allí al patio trasero —esta vez apuntó hacia unas corredizas de cristal en la sala.
Jefferson miró con interés una cesta de baloncesto colocada en la pared que separaba el terreno de la casa contigua.
—Si te gusta el basquetbol podemos lanzar unos cuantos tiros después de la cena —ofreció Jonathan. Jefferson quiso decir que sí, realmente le gustaba jugar, pero lo pensó mejor y agitó la cabeza negándose.
Subieron las escaleras abrazados por un silencio incómodo, que apenas fue interrumpido en dos ocasiones por la señora Díaz, cuando indicó la ubicación de los baños y la habitación donde dormía la pareja.
—Voilà, he aquí tu cuarto. Espero que te guste. Solía ser de mi hijo. Cambiamos algunas cosas pero no quisimos decorarlo mucho hasta que vinieras —dijo, atropellando una oración tras la otra. Jonathan le tocó el antebrazo y ella recordó respirar.
—Ya sabes —agregó más despacio—, en caso de que quieras cambiar algo.
—Gracias, señora Díaz.
—Oh, llámame Audrey, por favor —dijo con una risita nerviosa. Jefferson no dijo nada.
Por unos momentos permanecieron inmóviles. La pareja de esposos en la puerta, a la espera de algún acontecimiento importante, y Jefferson en medio de la habitación, estoico, mirándoles con ojos impacientes. Cambió el peso de una pierna a la otra y fingió toser.
—Por supuesto —exclamó Audrey en el mismo tono que usaría alguien que acaba de recordar un dato importantísimo—. Estás cansado. Te dejaremos para que organices tus pertenencias. Detrás de ti hay un armario donde puedes dejar todo. Encuéntranos en una hora en la cocina. Te encantará la pasta —se calló repentinamente y dudó por un instante. —Porque te gusta la pasta, ¿cierto?… Podríamos hacer otra cosa y no tardaría nada.
—Pasta está bien —atajó Jefferson y forzó media sonrisa. No quería que se tomara más molestias de las necesarias. Después de todo sabía que el deseo de complacer le duraría muy poco y al final sería una de las cosas que le echaría en cara.
—Está bien, claro. Nos vemos más tarde —dijo, y se dio la vuelta rumbo a la cocina.
Jonathan contempló el dormitorio durante unos segundos. Su mirada recorrió las cortinas blancas que se mecían suavemente con el viento, la mesita de estudio de dos gavetas, la cómoda, el armario y la cama donde David solía tocar la guitarra, hasta detenerse en el rostro de Jefferson.
—Bienvenido a casa —dijo, y cerró la puerta al salir.
Una vez solo, Jefferson sacó el reproductor de música de la mochila, que dejó caer al piso, antes de lanzarse sobre la cama, provocando que rechinara hasta que el colchón se estabilizó. Bufó ruidosamente, se colocó los audífonos, cubrió sus ojos con el antebrazo derecho y recibió con gusto las tonadas de un rock pesado.
Desde que había cumplido diez años, Jefferson se la había pasado viviendo en distintos lugares. Recordaba la primera vez que pisó un hogar que no era el suyo, cuando aún no podía creer que su madre estuviera loca y que ahora debía de vivir con unos completos extraños. En aquella ocasión se sentía tan aterrorizado, que apenas pudo hablar cuando conoció al señor y la señora Smith. Ellos tenían una niña de ocho años llamada Melissa, con las mismas pecas que su madre. Al principio todo iba bien, y hasta llegó un momento en que creyó que podría formar parte de esa familia; pero entonces Melissa empezó a sentirse celosa de la atención que su nuevo hermano comenzaba a recibir, por lo que no tardó en tratar de meterlo en problemas y mentir cada vez que podía. Por supuesto sus padres le creían a ella, ¿cómo sería de otra forma? Las cosas escalaron tanto que los Smith decidieron que era mejor que Jefferson se mudara a una nueva residencia. Desde ese entonces se prometió no caer de nuevo en la farsa.
Ahora se encontraba en su cuarto hogar, compuesto por una pareja de clase media que había perdido a su único hijo hacia dos años. No sabía cómo había ocurrido, pero la señora Morís le comentó que fue una especie de accidente.
Una hora y quince minutos más tarde, las tripas de Jefferson rugieron y recordó que le esperaban para cenar. Una vez al pié de la escalera, la cual bajó de dos en dos, miró a todos lados hasta que ubicó dónde se encontraba la cocina. Jonathan estaba sentado en una mesa que ocupaba casi todo el espacio de la estancia. Audrey terminaba de poner los platos y le señaló a que tomara un asiento.
— ¿Todo bien? —dijo Jonathan.
—Sí, muy bien.
Audrey sirvió a cada quien una porción de pasta con salsa roja que tenía muy buena pinta. Jefferson agarró el tenedor y se lo clavó al espagueti.
—Un momento, Jefferson —dijo la señora Díaz—. Aún no hemos dado las gracias.
Perfecto, pensó con sarcasmo, también eran religiosos.
CONTINÚA
La habitación
Por Nuria J. Gómez Arnáiz
Premio Especial “Semilla de Dios”, otorgado por el ministerio Sembrando Semilla de Dios.
Nuria J. Gómez Arnáiz, mexicana y sicoterapeuta de profesión. Articulista de temas cristianos. Miembro del comité de misiones de la Iglesia Capital City Baptist Church. Ha sido finalista en varios certámenes literarios promovidos por Christian Editing.
La habitación
FRAGMENTO
PRIMERA PARTE
La llamada
Sentarse en la oscuridad de la cocina con los ojos cerrados era como engañar a la conciencia para sumergirla en un laberinto y dejarla extraviada entre la realidad y la ensoñación. Ese agujero negro impregnado de aromas y fantasmas era el único refugio donde aquel yunque de dolor que la oprimía a mitad del pecho levitaba a ratos, permitiéndole respirar.
impregnado de aromas y fantasmas era el único refugio donde aquel yunque de dolor que la oprimía a mitad del pecho levitaba a ratos, permitiéndole respirar.
Cuando los olores de casa y sus quimeras iniciaban su danza y le recordaban que estaba despierta, inhalaba con fuerza la esencia amarga del café del fondo de la taza, como si con ello pudiera embriagar su entendimiento.
¡Qué difícil resultaba sobrevivir!, se quejaba su mente, embotada de sufrir el día a día.
Su piel se erizó cuando sintió algo que, como una descarga, la recorrió desde la planta de los pies hasta el cuello. El estómago, reaccionando al cuerpo destemplado, hizo fluir un sabor metálico hasta su paladar y la silla pareció hundirse con un bamboleo.
Segundos después reconoció lo que la había arrancado de su abandono oscuro. ¡Cuánto odiaba la voz histérica del teléfono!
Sus uñas intentaron rasgar la cerámica oscura de la taza entre sus manos. El dolor de dientes, rechinando unos contra otros, la distrajo del impulso de arrojar el recipiente contra el causante de su alarma.
El teléfono, ¿cuántas veces había sonado, callado y vuelto a sonar? Marlene no pudo descifrarlo pues su mente y su cuerpo forcejeaban para obligarla a levantarse del asiento. Cuando el escalofrío en la piel fue insoportable, su cuerpo la espoleó y se incorporó para caminar hacia la mesita donde el artefacto insistía en que levantara su auricular.
—¿Marlene? ¿Estás ahí? —la voz guardó silencio esperando una respuesta— ¿Me escuchas?
De su boca salió un suspiro.
—¿Marlene? Por favor, responde. Estoy empezando a asustarme —insistió Jaime, hablando entre jadeos.
—Sí, Jaime… aquí estoy.
—¡Gracias a Dios que estás bien! —respondió, luchando contra la arritmia de su respiración. Escucha, Mar, necesito que me ayudes. Extravié las llaves y mi auto está estorbando a otros que se estacionaron delante de mí en la iglesia. ¿Crees que podrías traerme la copia que está en el clóset de Katia junto con el duplicado de tu auto?
Al instante, una cortina de recuerdos cerró sus oídos y Marlene azotó la bocina contra la base del teléfono, cortando la llamada.
El timbre reinició su exigencia, inclemente, y sintiendo que el ruido perforaba cada poro de su cuerpo, se tapó los oídos presionándolos contra sus palmas con tanta fuerza que un zumbido seco le invadió la cabeza.
Incesante, el aparato chirrió y chirrió hasta que, con un jalón, ella volvió a tomar el auricular para responder, esta vez, a gritos.
—¿Qué quieres, Jaime?
—¡Por favor, Marlene! ¡Sólo te pido que entres, tomes las llaves y me las traigas a la iglesia! —dijo su esposo con voz presurosa, temiendo que ella cortara la llamada otra vez.
—¡No entraré! ¿Lo entiendes? ¡No voy a entrar, ni voy a sacar ningunas llaves de esa habitación! ¿Me escuchas? ¡No lo haré!
¡Clak!, escuchó Jaime por segunda vez.
Era inútil insistir. Nada había logrado que Marlene entrara a la recámara de Katia, su hija, en los últimos dos años. Tendría que arreglárselas solo.
Algo viscoso y amargo se amotinó en la garganta de Marlene, tan denso que le impidió expulsar el grito que le nacía en el estómago y congestionaba su pecho, haciéndole difícil respirar.
¡Necesitaba dormir para no salir corriendo hacia ninguna parte!
Andando aprisa y con pies turbados, caminó por el pasillo, también a oscuras, hacia su recámara, hasta que el filo de una tenue luz bajo la puerta de la recámara de Katia la hizo detenerse frente a ella.
¿De dónde venía esa luz? ¿Quién podía haberse atrevido a cruzar esa puerta?, se preguntó, sintiendo como sus uñas atormentaban la piel de sus palmas. Nadie podía entrar, recordó. Sólo ella tenía la llave y nadie más.
—¡Oh, Dios! —sollozó, parada frente a la puerta y aferrándose a la llave que bajo su suéter colgaba del cuello desde hacía ya dos años—. ¿Por qué, por qué tenía que ser así? ¿Por qué?
CONTINÚA


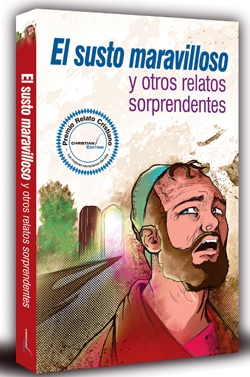




Wow! Esto es maravilloso. Gloria a Dios! Las historias muy buenas ^_^. Las ilustraciones se ven muy bien. Sigo estando muy agradecida por formar parte de este proyecto. Muy agradecida.
Hola hermana. Felicidades por su relato, es muy bueno. Leí que tiene un blog, pero no lo encuentro, me puede facilitar la dirección?
Por otra parte, me gustaría mucho participar también, el trabajo que se hace en la editorial es muy bueno!
Bendiciones